|
|
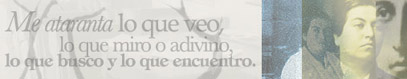 |
|
Mistral, Gabriela. Prosa Religiosa de Gabriela Mistral. Introducción, Recopilación y Notas de Luis Vargas Saavedra. Santiago de Chile. Editorial Andrés Bello, 1978. INTRODUCCIÓNPor Luis Vargas SaavedraComo Gabriela Mistral en su primer discurso ante la Unión Panamericana (Washington, 1924) se autodefiniera declarando: "... yo no soy una artista, lo que soy es una mujer en la que existe, viva, el ansia de fundir en mi raza, como se ha fundido dentro de mí, la religiosidad con un anhelo lacerante de justicia social", encabezaremos con lo religioso la publicación de sus prosas, abarcando desde los años 1916 hasta 1954. Quedan excluidas las prosas místicas de Desolación, para dar, en cambio, preferencia a textos o poco conocidos o nunca recopilados. La serie de Motivos de San Francisco se incluye completada, para reforzar lo hagiográfico (1). Después de 1954 no hay, que sepamos, más publicaciones de prosas. Buscando mostrar las evoluciones religiosas de Gabriela Mistral, he respetado la secuencia cronológica, alterándola sólo al comienzo, para reunir los textos que presentan su ideología en sí. Después van los artículos que la muestran aplicada a diversos asuntos y seres. Los recados sobre dioses aztecas cumplen una labor de divulgación religiosa (2), que no supone, claro está, creencia adscrita. Partiendo de una carta de Gabriela Mistral al padre Francisco Dussuel, S. J., incluida en esta recopilación, y que es un exactísimo compendio de su vida religiosa, hasta 1954, iré comentando, y demostrando con citas, lo allí aseverado por ella misma: la historia de su romería. Extraeré lo medular de dicha carta, ordenándolo cronológicamente dentro de su evolución misma. La frase de Gabriela Mistral a Eugenio Labarca: "Soy mujer de grandes evoluciones"(3), queda ampliamente ejemplificada en los siguientes trozos:
Según lo que Gabriela Mistral resume, su religiosidad fue evolucionando de la teosofía con budismo al catolicismo con judaísmo. No recalca allí su preocupación social, piedra de toque de su ideología, y que se podrá apreciar en las citas subsiguientes. Secuencialmente iré dando las declaraciones religiosas que he podido rastrear en su obra y en su epistolario (inédito en un 90%). Esta larga serie de citas irá ejemplificando lo resumido por Gabriela Mistral en su carta al padre Francisco Dussuel. En 1917, en carta a Eugenio Labarca le habla de teosofía y de espiritismo, manifestando su interés por lo primero y su desdén por lo segundo:
De 1919 sería el siguiente pensamiento de Gabriela Mistral", recordado fielmente por Ricardo Michel Abos-Padilla, presidente (desde 1955) de la Sociedad Teosófica de Chile:
En una carta sin firma ni fecha, enviada a Sara Izquierdo de Philippi, acaso de 1922 -por la ortografía Andrés Bello-, Gabriela Mistral ya expresa la idea ecuménica que estructura su discurso ante la Unión Panamericana (Washington, 1924):
En los años de su se produce su retorno al catolicismo, al cual, según carta de 1917 a Barrios, ella estaba abierta. En esta "conversión" obra fundamentalmente Palma Guillén ("Una amiga mejicana, católica absoluta, me ayudó mucho a pasar de aquel semibudismo -nunca fue total, nunca perdí a mi señor J.C.- a mi estado de hoy...” Carta al padre Dussuel). Palma Guillén fue designada por José Vasconcelos, Ministro de Educación de Méjico, para trabajar como secretaria de Gabriela Mistral. El libro Tala le está dedicado. La persecución de los curas y católicos (Guerra de los Cristeros) mejicanos puede haber afianzado ese neocatolicismo de Gabriela Mistral, con su espectáculo de odiosa intransigencia hacia una ideología popular. En 1926, en su artículo sobre el Cura de Ars, alude a ello así.
En este regreso al catolicismo, la Biblia también debe ser contada como un factor decisivo:
Y ese año de 1924 señala su apogeo de religiosidad con sentido social. Tres textos señeros: "Discurso ante la Unión Panamericana en Washington", y los artículos: "Cristianismo con sentido social" y "El catolicismo en los Estados Unidos". En aquel discurso llama a la unificación cristiana -dentro del cristianismo común- de las Américas: la protestante del norte y la católica del sur; alaba, además, el dinamismo social de los yanquis religiosos, pauta ejemplar para los criollos. En el artículo "Cristianismo con sentido social" -tal vez su prosa más religiosamente genial- asevera claramente su vuelta al catolicismo:
Como el título lo resume, sólo quiero soslayar brevemente algunos aspectos de ese magistral artículo. Ya en 1924 Gabriela Mistral deja planteado el colosal problema de la actividad social de la Iglesia -sacerdotes y laicos- en Hispanoamérica. Expresa la urgencia de acudir al auxilio de los pobres, antes de que ellos “se ayuden" a sí mismos, a lo marxista, es decir, malográndose. Preveía la oleada de revoluciones criollas: "el pueblo... sabe yconseguirá reformas esenciales con la prescindencia nuestra, y su actitud no es ya la de imploración temblorosa...; el pueblo hará sus reformas... y ha de salir, en el último caso, lo que estamos viendo: la democracia jacobina, horrible como la Euménide brutal como una horda tártara". Su visión de Rusia como pueblo saqueado de su cristianismo por la torpeza de sus jefes, es un anticipo a la actitud actual de Alexander Solzhenitsyn. Así como todo su artículo preludia la "Mater et Magistra" del Papa Juan XXIII. El 24 de febrero de 1925, en El Mercurio, se publicó la segunda parte de su "Respuesta a los Italianos", en donde declara:
En marzo envía un discurso al Congreso de Maestros Cristianos, en Montevideo; allí pide que se organice el gran frente cristiano contra el materialismo. Años más tarde, en 1944, le escribirá a Jaime Eyzaguirre una larga carta criticando la tardanza con que la Iglesia afronta el materialismo (junto con otras tardanzas...). En abril de 1925 declaró, en una entrevista a la Revista de Educación Argentina, lo siguiente:
El 8 de mayo de 1927, en El Mercurio, aparece su artículo sobre el libro "Indología", de José Vasconcelos. Allí Gabriela Mistral toca el ya lejano asunto de la teosofía:
En realidad, rectifiquemos, nunca la teosofía llegó a ser un asunto "lejano"; más bien, le perduró en el sentido de su mejor eclecticismo. Al morir su madre, le escribía a un amigo lo siguiente:
(Ercilla, 20 de noviembre de 1945) (7)
Nunca la abandonará el ansia de cosechar lo óptimo de las religiones, sin distingo alguno. Desde 1925 hasta su muerte, la actitud de Gabriela Mistral es la de un neocatolicismo social, con elementos "rezagados" de orientalismo, rosacrucismo, yoga y budismo. Por ejemplo, del budismo le queda su creencia en la reencarnación, o sea en el "karma" y el "samsara". En una carta a su hermana Emelina, escrita el 6 de septiembre de 1925 (en mi colección), le dice: "Padéceme, que está en tu karma que yo te jibe de cargos i encargos, hermanita". (Por "karma" entiéndase “sino heredado de encarnaciones previas; cúmulo positivo y negativo de actos ya vividos y recién viviéndose".) Pudiera suponerse que el regreso de Gabriela Mistral al catolicismo por fin le daría la alegría y el optimismo que tanto le faltaban. No fue así. Su intrínseca desolación, su connatural pesimismo, su derrota íntima -de la que en 1930 dirá, comentando una escultura de Rebeca Matte: "... la derrota que, cuál más, cuál menos, todos llevamos adentro: victoria del arte, consuela poco o nada; derrota de la felicidad en este mundo, ésa importa, pesa y grita"(9)- eran heridas o "taras" de las que ya no se sanaba ni creyendo en la Resurrección de Cristo. Nadie, pues, podría rehacerla. En pleno 1924, año de religión cenital, y estando nada menos que en Asís, le escribe a Don Carlos Dorlhiac:
Rememorando su "pasada" por el budismo, dirá en 1936:
Según este pasaje, Gabriela Mistral se lamenta de no haber hallado apoyo para sus excursiones en el budismo. Y si los hubiera tenido, ¿habría perseverado? Según el discurso leído ante la Sociedad Hebrea, en Buenos Aires, la Biblia la retenía en lo cristiano, apartándola suavemente de Buda. En cuanto al reproche de que los teósofos no logren coger a un espíritu fuerte, se refiera o a ella misma o al sujeto de ese “recado": el Almirante Fernández Vial. A ambos les faltaba, en la teosofía, la organización autoritaria, que el almirante poseía por su oficio marino, y que Gabriela Mistral poseía también, por su índole bien celada. Años más tarde, en 1951, recordando navidades andinas -las de su época en Elqui y en Los Andes-, dice:
Las décadas finales del 20 llevan a Gabriela a Europa, en donde desempeña cargos educativos y administrativos (Consejo Administrativo del Instituto Cinematográfico Educacional, creado en Roma). En 1930 dicta cursos de literatura en Bamard College, Estados Unidos. En el artículo "Una explicación más de caso Khrisnamurti", escrito en Santa Margherita Ligure, en julio de 1930, y publicado en La Nación, de Buenos Aires, el 31 de agosto de ese mismo año, Gabriela Mistral comenta el impacto que le diera la noticia sobre el comienzo de la predicación de Khrisnamurti, cuatro años atrás:
En 1932 inicia su carrera consular, en Nápoles. Desde 1933 hasta 1935 es Cónsul en Madrid, de donde sale echada (12) por una infidencia; se va a Lisboa; en 1938 hace una rápida gira por Sudamérica; vuelve a Europa, y en 1940 se dirige como Cónsul a Niteroi, Brasil. Según Palma Guillén, el motivo de este viaje "fue que Juanito, un chamaco todavía, se mezclaba con sus amigos de la escuela, en las "Mocedades", la organización fascista de juventudes. Y Gabriela quiso sacarlo de ese ambiente" (13). Juanito era el sobrinastro que vivía con Gabriela Mistral. Su nombre completo era Juan Miguel Godoy Mendonza. (14). Gabriela Mistral lo apodaba Yin o Yin-Yin. Este muchacho, criado como el hijo que nunca tuvo; rodeado quizás de un excesivo amor maternal frustrado; asfixiado de ternura o prisionero de la personalidad de Gabriela, muere de una dosis de arsénico el 14 de agosto de 1943, en Petrópolis, Brasil. Tenía 16 años. Gabriela Mistral no reaccionó ni legal ni oficialmente. Guardó silencio. Más aún, dio y siguió dando siempre versiones vagas y conflictivas, hasta ceñir la tragedia con una densa neblina que todavía no se disipa. El acta de defunción especifica “suicidio" (15). Gabriela aceptó esta versión, al principio -"por meses", dice en carta a Alfonso Reyes, que cito más adelante. Después dirá sostendrá, insistirá en que aquello fue un asesinato o un suicidio inducido(16).
En un Oficio Consular (Nº 17/10, 1947) enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (17), expresa lo siguiente:
En una carta a Alfonso Reyes, escrita desde Roslyn Harbour, New York, en 1954 (carta con visibles daños en su memoria) expresa:
¿Verdad o fábula -invención necesaria para enfrentar esa muerte que, de ser suicidio, arrojaba la culpabilidad sobre ella? El complejo asunto rebasa aquí esta mera introducción; espero detallarlo exhaustivamente cuando publique las prosas autobiográficas de Gabriela Mistral. Ahora debo abreviar v concentrarme en las repercusiones religiosas de la muerte de Yin: cómo reaccionó Gabriela Mistral. Al borde de la locura, desesperada, se aferra de la religión -o las religiones- con una vehemencia patética. No le basta su catolicismo; cogerá socorros del hinduismo -otra vez el karma- y del orientalismo (métodos para desviar el pensamiento imantado a Juan Miguel) y del Yoga (ejercicios de meditación absorbente). En los cuadernos inéditos de Gabriela Mistral (de los cuales tengo microfilmes por gentileza de la albacea literaria de Gabriela, señorita Doris Dana) hay amplia muestra de este período brasileño, obsesivo y trágico. junto a copias de textos "orientalistas" de Walter Newell, Shri Aurobindo, H. Durville, Berdaieff y Vivekananda, hay copias de los Evangelios y del Antiguo Testamento: selecciones sobre la resurrección de la carne, el perdón divino y la asistencia del Santo Espíritu. En 1944 empezó a rezar de un "libro de horas" que se había compilado con citas del Evangelio, textos orientalistas y oraciones hechas por ella misma de las cuales damos dos, al final del volumen. Es un largo período que dura desde ese agosto aciago, de 1943, hasta el ¿venturoso? diciembre de 1945, cuando se le anuncia el Premio Nóbel. Dicen que su reacción, al saber su triunfo, fue: "¿Y para qué lo quiero ahora?" En todo caso la salida del Brasil y el nomadismo por Europa la tienen que haber distraído de su dolor - en parte, sólo en parte. Pero en tanto continuó viviendo en Petrópolis, rodeada de malos recuerdos, su desamparo la lanzaba a medicinarse en religiones, y en trabajo intelectual. Rezar y escribir. Poemas y rezos, todo era sobre Yin. O sobre sí misma, desdoblada, vista de lejos, como ajena; de allí sale la serie de "Locas Mujeres" de Lagar. En uno de sus cuadernos de 1944 anota: "Después de meses (3 meses, dos?) talvez desde el 24 de junio (día de Yin)* en el que hice un poema para él, escribí de nuevo versos. En cama a las 10 u 11. "La llama".** (De Yin no puedo ni quiero salir). "La Llama" cayó malamente en la canal de las Mujeres Locas. También hay que salir de eso. Son prisiones y matan el espíritu"(20). Puesto que la muerte, o, mejor dicho, los muertos, es lo que más la afana, resulta interesante leer las condolencias que ella mandara durante ese tiempo. Veamos dos, una a la muerte de una pariente de una amiga esquina:
Y a la muerte de la madre de Don Carlos Dorlhiac (en 1945?):
Ir a Yin, verlo otra vez -reaparece el viejo tema, el viejo anhelo ya expresado en Desolación (23). Todo esto la lanza fuera del mundo, la desprende de lo concreto, y le da a su poesía un ámbito de trasmundo. No se trata de una mera creación literaria; se trata de una realidad expresada literariamente; de manera que el conocimiento de los sucesos mismos, más las peculiares actitudes y creencias de Gabriela Mistral, alumbran los poemas escritos sobre aquellas vivencias. La prosa publicada en sus artículos de diarios, claro está, no daba zonas tan íntimas. Sólo sus amigos conocían los hechos. Alguna vez dejó vislumbrar algo de lo acaecido a Juan Miguel - véase, especialmente, su artículo "Sobre la xenofobia" (El Mercurio, 21 de diciembre de 1948). También en aquel oficio consular ya citado, roza el caso así:
"Alguien que no sea Cónsul" -¿fue éste el obstáculo que la silenció (24)? Agregarle su miedo a un escándalo, que pudiera dañarla en su puesto; y añadir la dificultad de probar su tesis del suicidio-asesinato. Del epistolario con Don Zacarías Gómez (25) se constata la persistencia de sus intereses heterodoxos. En una carta desde Ciudad de Méjico, acaso de 1946, le pide los siguientes libros “orientalistas": Max Heindel: "Principios ocultos de la salud y de la curación", "Cristianismo Rosacruz" y "Cartas a los Estudiantes". En una carta del 3 de octubre de 1947: "Extraños y agudos me parecen esos libros sobre Raja-yoga... Me parece más sano lo Rosacruz". En otra carta, del 18 de abril de 1954, dice esto: "La compañera que llevaré es una Rosacruz muy amable de nuestras ideas". (¿Doris Dana o Gilda Péndola?) En 1947 le agradecía el envío de un ejemplar de la Revista Teosófica. Y en 1951 le informa que está leyendo "Pláticas" por Annie Besant y Charles Leadbetaer. Para cerrar y resumir esta larga secuencia de citas, una aseveración suya al Padre Méndez Plancarte (director de la revista mejicana Abside).
Aunque en algunos de los textos aquí incluidos, Gabriela Mistral no estaba preocupada de hacer literatura -lo que ella, en un cuaderno de 1944, llama "el arte puro"-; sin embargo, aún en las cartas y en las oraciones privadas (a Yin), su estilo mantiene la belleza habitual, tanto de los conceptos como de la expresión. Gran variedad. Hay diferentes "tonos": el íntimo y el oficial, el adulto y el niño -según se adecúe al lector, y de allí su mayor o menor complejidad artística: su "barroquismo" o su "clasicismo". Notable es el artículo "Cristianismo con sentido social", en donde lo que dice y el cómo lo dice se sueldan orgánicamente; allí hay una brevedad de disparo; no se retrasa con acopio de comparaciones, símiles, metáforas; nada de repetir a lo pedagogo desconfiado ni a lo estilista moroso; hay eliminación de todo espesor inútil. Las "estampas" de santos, en cambio, casan hondo y sin apuro. Allí hallaremos neologismo, metáforas, substantivación; es decir, su estilo a ultranza, a toda plenitud y suntuosidad. Ruralismo, síntesis, concretización -todo lo utiliza funcionalmente para lograr la imagen neta, inolvidable, y cargada de significados. Algunos ejemplos:
Gabriela Mistral poseía una manera de meditar visualizando, ignaciana, teresiana, leonardesca, genial, en suma, y de una genialidad saturada de religión. De eso vendrá el epíteto con que la acuñaron para bien más que para mal: "Divina Gabriela". Siempre rechazó, ella, esos conatos de burda beatificación -estética o no. A Benjamín Carrión le rogó, en vano, rebanar aquel título, de una ingenuidad excesiva: "Santa Gabriela", con que lanzó un libro harto mediocre, bastante banal, majadereando en las consabidas virtudes "de azúcar cande", como diría la propia Gabriela Mistral. Torpezas bien intencionadas, pero torpezas. Y romanticadas hueras, que Gabriela Mistral, antes que nadie, había repudiado. Otra tribu que la dañó tremendamente fue la de las feministas, que querían usarla de pedestal, estatua, bandera y volante electora (27). Dentro de sus meditaciones visualizadas verbalmente, hay otra característica que ponderar: el dinamismo. Léanse las descripciones en los textos sobre Santa Catalina de Siena, donde todo trepida, hasta lo inerte; y las descripciones de Jacobo de Voragine espesándose en plenas batallas callejeras. Hay instantes en que la actividad no es mera conjunción feliz de verbos certeros, es una orquestación de sustantivos y de adjetivos propulsados por la energía que despiden los verbos o los sustantivos, entre sí, rebotando dentro de la frase que ya estalla. Compárese esa algazara con los remansos de sus Motivos de San Francisco -escritos al estímulo de El Hermano Asno, de Eduardo Barrios, y escritos en la patria de Nervo, para ser retocados en la ciudad del Poverello. Todas esas dulzuras, esas finezas, apaciguan y simplifican la prosa. Ese sería el tono "fino", que Gabriela Mistral había libado en Tagore y en los dos escritores ya mencionados: Nervo y Barrios. Mejor sería llamarlo el tono "agua", recordando la gran dicotomía que Gabriela Mistral siempre tajaba en cosas y seres, particularmente en sí misma. (Recuérdese el poema "La Otra", de Lagar: "Una en mí maté, / yo no la amaba".) Es el empeño de morigerar la "terribilitá" de hoguera o de águila, y alcanzar la paz sencilla, de agua quieta. Se puede seguir esta lucha interna, en el artículo "Cómo edifican?": crítica sarcástica de una serie de yerros yanquis (desdén por el individualismo, revoltura del César con Dios, idolatría del dólar, etc.), sorna que no se le desbrida; al contrario, que ella conduce y resume en su ataque al gigantismo materialista de ese templo; soma que se ha ido cargando de una agresividad expresiva muy grande, aunque diplomática, y finalmente: contrición, toma de conciencia y penitencia: el agua sobre el fuego: lo ínfimo sobre lo descomunal: meditar en la Porciúncula de San Francisco como antídoto del fenomenal templo neoyorkino. Dentro de ese tono de agua, coloquial y rural, con dejos mejicanos escribió sus dos recados sobre dioses aztecas, los Tlalocs y Quetzalcóatl. Lo campesino se da en expresiones como éstas: "una miradita verde", "la calor", "el suelo se tomaba de cal", "de cuerpo lanzado andando despacito", "su padrecito" y "bestiecitas". Gran parte de la gracia de ritmo de esos dos recados provendría de la estructura bimembre, de la danza de ideas o vocablos en parejas. Las prosas escritas en Méjico se refrescan en el tono agua, que se irá trocando en el ígneo, con los viajes y los años; pero en un ígneo-acuático: barroco-clásico-primitivo, según el asunto. La serie "Corazones Franceses" pudiera ser ejemplo de esa complejidad de tonos y perspectivas; complejidad polifónica. Allí ha entrado, a ratos, el estilo más densamente fastuoso de sus recados sobre personajes del arte (Buffon, por ejemplo, o Pascal, Verlaine, Péguy y Michelet). La preponderancia del tono agua explica la menor necesidad de inventar palabras: se está tratando de sentir -diciendo en sencillo-hermoso- y el neologismo huelga. Pocos se hallarán. Copio algunos como muestra: “peonina" (de peón), "espadazos", “.noche 1948-ava", "mangazas", "anhelosa", "en derechura" (derechamente), "estropajosos", "pueblerejo", "gansería", "momentistas", "anegadura", "crístico" (de Cristo), “santerías" (tienda que vende santos), "milagrería", "monjío", "regentea" (rige como regenta), "un sucedido" (suceso). Su mayoría proviene de los textos de estilo más rico, más ornamental. La sintaxis de Gabriela Mistral, para ser bien estudiada, ha de conocerse entera; nos falta un 90% de su obra en prosa; si logramos continuar esta publicación con otras, incluyendo los epistolarios, podríamos juntar las bases materiales para acometer el análisis estilística de su sintaxis. En esta introducción sólo esbozaremos un aspecto: la fluidez. Proviene de ese dinamismo ya ponderado. Fluidez no implica rectitud acelerada. Acepta también el meandro, y las volteretas, es decir, los períodos con ramificaciones y con inversiones, pero que no se atascan. La idea que recuerda otras ideas, la sensación que suscita un sartal de sensaciones. Muchas veces la frase tipográficamente extensa está vertebrada de oraciones cortas, separadas por punto y coma. Sustitúyase por el punto seguido, y se verá que las unidades conceptuales son cortas y precisas, es decir, que el pensamiento rector está bien ordenado. Mucho se podría escribir acerca del aspecto inteligencia, dentro de ese estilo en donde lo intelectual queda tan bien forrado de lo sensitivo. Y ya que hemos mencionado la puntuación, agreguemos algo más: adviértase la puntuación menos copiosa (hablo de las comas, en primer lugar; y de los dos puntos, en último lugar de importancia), menos gramaticalmente derrochada, a medida que pasan los años y Gabriela Mistral se hace su propia manera: con más apoyo lógico que musical o gramatical. Ya no obedece la norma retórica oral, de poner comas para la respiración del lector o del orador. Acepta, así, la actitud moderna de considerar el texto escrito como una red de signos más mentales que orales: texto que no exige lectura en voz alta, y que por lo tanto, puede descartar una serie de comas respiratorias. Puede haberla ayudado la frecuentación del francés y en especial del inglés, menos adictos a la coma que nuestro castellano. También puede ser que en sus prosas de la década del 20, el consejo de Martí: "Prodigar las comas siempre”, ella lo haya acatado reverencialmente. Hay ocasiones en que se echa de menos algo de esa prodigalidad, porque el texto de Gabriela Mistral nos hace una zancadilla, y debemos re-leer, des-andar, y colocarle la coma servicial. Cuestión de destreza captadora. (Hemos respetado su sobriedad de comas, aun cuando el texto quede poco expedito). ¿Cómo habría escrito Gabriela Mistral en caso de ser atea? La pregunta se estrella contra el bloque mismo de su intrínseca religiosidad, tan suya, tanto, que no podemos imaginarla atea. Sus ojos llevan dogma en el iris mismo. Ve las criaturas y los objetos desde Dios a Dios, o desde Cristo y rumbo a Cristo: las personifica, les proyecta ansias humanas, memorias angélicas. No puede nunca describir científicamente, con la objetividad sensorial de una Colette o de una Virginia Woolf, artistas en sus sentidos mismos, orfebres de su propia percepción, sin "mensaje" ni "doctrina". Mejor que en los textos religiosos, se puede apreciar esta perenne religiosidad suya en los textos de viajes. Se afana por contar un paisaje, y mientras más se esfuerza por metemos en los ojos el color vibrante, el dibujo vívido, más se desliza al vocablo calificador; como si sus sentidos se resistieran a captar meras sustancias, materias, elementos y cosas, y quisieran, en cambio, calar siempre en los aspectos y las cualidades: en la "adjetivación" antropomórfica y mística. Un ejemplo para aclararlo. En su artículo "Repoblación forestal" (El Mercurio, 23 de marzo de 1935), describiendo la talazón de bosques alrededor de Magallanes dice: "Me acuerdo de nuestra ciudad de Magallanes, que tuvo al nacer un cerco maravilloso de selva y que en veinte años de socorrer sus chimeneas con lo más inmediato, logró la calvicie horrible que hoy la rodea como una cintura leprosa de selva quemada. Veo el extraño campo de muñones negros y calcinados que yo llamaba mi "Divina Comedia vegetal", mi infierno botánico patagón". Sígase la personificación y la ética irradiada sobre aquella selva criatura: "calvicie": "cintura leprosa": "muñones": "Divina Comedia vegetal". Vuelve a quedarnos en flora, después de su metamorfosis, pero sin perder la valencia humana: castigada selva vital. Es posible diagnosticar que el rechazo del arte de Gabriela Mistral, que algunos asestan con una tajancia jurídica, se deba, precisamente, a ese antropomorfismo místico. Lo que les repugna a esos es el "prurito" de personificar y personificarlo todo. Y, más que eso, el de lanzarlo todo al cielo. Las plantas, las alimañas, el humo -todo se le arroja hacia lo más alto. A quienes este tránsito ascencional no les parezca real ni fidedigno, suelen quedarse irritados por su manía gotizante. Pero al a-religioso que vive entre prójimo sin negarle, tendrá que tocarlo el espectáculo de una personalidad consistentemente preocupada de lograr la justicia social -la cristiana, eso sí. Lo que Gabriela Mistral llamaba "el projimismo". Luis
Vargas Saavedra En: Luis Vargas Saavedra Prosa religiosa de Gabriela Mistral. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello; 1978. Notas
|